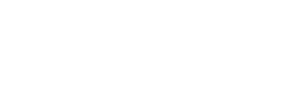En el principio era la revolución y la revolución era el verbo. La revolución era Dios. Era todo. Todos o casi todos eran la revolución. Y todos los fieles revolucionarios deberían repetir cada día, con salmodiante sometimiento, revolucionario por supuesto, que la revolución era la inmutable y única verdad, el único verbo, el único Dios. Y que así sería para siempre.
La llamada “revolución cubana”, o el castrismo, como en realidad debería ser nombrada por todos, se instauró en enero de 1959. Los que nacimos en la década de 1970 –unos le llaman el quinquenio gris y otros la institucionalización de una época sangrienta– resbalamos hacia el suelo de una isla donde todo, o casi todo, ya estaba desvirtuado. Las libertades se habían convertido en consignas. Para el hambre, distribuida de forma igualitaria, el remedio era sobrevivir.
El igualitarismo había devorado a la igualdad. La figura del delator (por temor, envidia o miserable convicción revolucionaria) había sustituido a la moral. Los revolucionarios habían logrado su objetivo: darle un giro a la historia de la República, cambiar la historia real y someter la cultura. Y el pueblo, que también se sentía fervorosamente revolucionario, se sumó, sin entender el mal que se hacía, a aquella ciega y suicida caravana para cambiar la historia.
La historia –la de antes a la caravana de barbudos– se erigiría como una patética construcción partidista, que ya no sólo matizaría los hechos, sino que a la par los rearmaría, según fuera el deseo (las ideas, suelen repetir los revolucionarios) de su fundador y único gran líder, el Gran Hermano, Fidel Castro. Eso, por muy terrible que nos resultara, siempre sería lo mejor para la defensa del socialismo.
Bastaba decir “Fidel Castro” o simplemente “Fidel” para que la realidad cambiara. Para que los errores se convirtieran en órdenes y los fusilamientos dejaran de verse como asesinatos extrajudiciales sino como la máxima expresión de la justicia revolucionaria. Para que la sumisión fuera la ley, la sentencia definitiva a una nación que se entregó a los brazos de un delincuente mesiánico. La historia entonces, por inocente ovación popular, dejó de ser el inventario fidedigno de la vida de un país con una historia real para deconstruirse en mero manual de propaganda ideológica y justificación de cualquier hecho, siempre que fuera en nombre de la revolución.
Nada podría ser superior a la revolución porque, según Castro, lo primero ha de ser la revolución misma. Y después, entonces, preocuparnos por las demás cuestiones de la vida y la muerte. El mandamás del pueblo revolucionario lo había dictado en 1961, en su reunión, a punta de pistola, con los intelectuales, sellada con la histórica frase: “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, ningún derecho”. La revolución tenía todos los derechos. Y cambiar la historia, contra viento y marea, era un derecho estratégico, cardinal, histórico, que la revolución no desperdiciaría nunca.
La utopía revolucionaria, el ideal de alcanzar el comunismo, chocaban contra el muro de la realidad mientras crecíamos. Pero cuando el adoctrinamiento empieza con el primer llanto y no existen altavoces más potentes que los de la cotidiana lucha revolucionaria, entonces las comparaciones y los hechos, la historia real de nuestras vidas, poco a poco se van desvirtuando hasta que se desvanecen.
Así los ciudadanos, sus multitudes ensordecidas, dejaron de ser sociedad civil para ser manada, desfiles de robots obedientes, ciegos, mudos, revolucionarios por sobre todas las cosas. Porque lo importante era ser revolucionario. Y ser revolucionario era ser lo que la revolución pidiera, mandara a hacer, lo que se exigía a los revolucionarios ser, lo que se esperaba de nosotros.
Nuestra historia se detuvo, se congeló en una mueca macabra allí, en ese punto de quiebre. Comenzó a consumirse en vez de crecer, a resumirse al trágico destino revolucionario, pues todo lo demás, lo que no estuviera dentro de la revolución, serían bajas colaterales de la historia de la revolución, de la historia, histéricamente revolucionaria. La revolución era la historia y la historia era la revolución. Las generaciones revolucionarias estaban condenadas a vivir en el vacío de la historia. Muchos crecimos creyendo –y sintiendo, que es aún peor– que aquella condición, aquella indefensión aprendida, era nuestro único destino.
Creíamos o nos hacían creer que, a pesar de todo, la pobreza y el subdesarrollo no eran tan malos. Eran la resistencia al despiadado imperio capitalista, que quería apropiarse de nosotros, de nuestra isla, nuestras batallas y miserias. Su objetivo era acabar con la revolución, si los cubanos nos entreteníamos y bajábamos la guardia revolucionaria. Los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), el Partido (PCC), la Juventud Comunista (UJC), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), los sindicatos del Estado y todas las organizaciones creadas o secuestradas por el castrismo, serían fieles gendarmes de la revolución las 24 horas del día.
“En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en lucha: revolución”, decía la letra de la canción escrita por Eduardo Ramos e interpretada por Sara González y el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos). Un verdadero hit revolucionario. No en balde un signo delirante de la degradación de la cultura y la esquizofrenia inoculada al civismo republicano.
Parecía imposible encontrar la vacuna para escapar, más o menos salvos, del abrazo asfixiante de la revolución, que, vale acotar, no sólo ha depauperado a Cuba sino que también ha cambiado para mal la historia de Latinoamérica, mucho antes de que los efectos de la exportación del “modelo cubano” se etiquetara como el Socialismo del Siglo 21 (SSXXI), aún en boga por las alzas y bajas de las crisis, ese resbaladizo statu quo, en que naufragan Venezuela, Nicaragua y otros lares socialistoides.
El “internacionalismo proletario”, al que se nos pedía comprometernos, era simplemente eso: la justificación socialista de la injerencia cubana en otros países, la invasión comunista disfrazada de movimientos de liberación, a cuyas guerras marcharon los cubanos, y donde miles murieron en nombre de la revolución. Las guerras africanas de Fidel Castro son el más claro ejemplo de cómo el pueblo cubano fue convertido en un ejército injerencista manipulado por la ideología comunista. Pero esta injerencia también ha ocurrido en Latinoamérica, aunque con diferencias de estilo.
Los 70’ y 80’ fueron años revolucionarios en el sentido más clásico. Mientras en Cuba se construía el socialismo (no lo olvidemos: el socialismo es una eterna construcción simbólica) frente al fantasma del bloqueo económico del “imperialismo yanqui” (como se repite aún en los medios de comunicación oficialistas), en Latinoamérica se continuaba regando el árbol revolucionario, plantado en los 60’, con la mitificación de los supuestos logros sociales del modelo cubano, sus líderes (vivos y muertos) y una poderosa maquinaria propagandística que desde el comienzo ha apoyado a los movimientos de izquierda, asesorado a partidos socialistas y guerrillas terroristas o rentando ejércitos de médicos y operadores del marxismo cultural castrista.
Ser revolucionario (poco importaba el verdadero significado de esta condición) era y sigue siendo cool, guay, chévere. Decir cubano, dentro y fuera de la isla, era decir revolucionario. O contrarrevolucionario (es alarmante que muy pocos se atreven a definirse así, incluso en el exilio). ¿Eres cubano de Cuba o cubano de Miami?, es una pregunta definitiva que aún se suele hacer. En el fondo de su respuesta sigue estando la revolución como diferencia clave. Y los revolucionarios, aunque infelices y hambrientos, parecen seguir siendo mayoría.
Muy poco ha cambiado Cuba en las últimas décadas. La esperanza de cambio sí ha estado con nosotros, pero sólo con esperanza no se cambian las realidades. Sucedió en 1989, cuando se realizaba el multitudinario plebiscito de Chile y caía el muro de Berlín. Vimos desaparecer la URSS. El Bloque Comunista del Este se había quebrado y se desplomaron, al menos, sus clásicas estructuras. Su mentalidad implosionó, aunque no desapareció. La historia, increíblemente, había cambiado. Así que la revolución también cambió de casaca y estrategia. Ya no eran populares los grupos subversivos, ni tampoco la llamada “dictadura del proletariado”. A partir de ese momento habría que tomar el poder a través de las vías democráticas. Y así, desde entonces, viene sucediendo.
La revolución castrista lo entendió. Y lo logró. El Brasil de Lula, la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de Daniel Ortega, y otras naciones emplearon el manual castrista del Foro de Sao Paulo. Hoy se sabe. Pero hace 30 años atrás no imaginábamos que ocurriría todo esto.
Bien lo recuerdo. Estaba en el preuniversitario en 1989. Era miembro de un taller literario y en revistas soviéticas, como Novedades de Moscú y Sputnik, empecé a leer noticias seductoras y ver imágenes simbólicas que me hacían pensar en caídas y en plebiscitos más cercanos. Imaginaba que de pronto podría cambiar nuestra historia detenida, presa por causas inmanentes a su naturaleza. Algunos, ante una explosión de anhelos y esperanzas, escribimos historias y poemas (la poesía es el género más sentido que complementa la historia) que testimoniaban aquel momento de ilusión, que no tardó en convertirse en desengaño. A cubanos de distintas generaciones, incluso a amigos, les vi poco a poco perderse en frustraciones, melancolías, adiciones e incluso en avenidas que le llevaron a la muerte.
Tardamos en aprender de aquella estocada histórica. De la búsqueda desesperada de la fe, del alcoholismo, el autoabandono, el suicidio de amigos en el Servicio Militar Obligatorio, la prostitución como el nuevo oficio, el jineterismo, esa nueva forma de “lucha”. Vimos llorar a los familiares de los niños asesinados en el Remolcador 13 de Marzo. Las noticias, con el volumen siempre bajo, de Radio Martí. Dijimos adiós a los amigos balseros de 1994. Las pancartas de Concilio Cubano. Los Hermanos al Rescate. La Primavera Negra de Cuba en el 2003. Y mucho más. Fue terrible, frustrante, agotador, comprobar que casi todos se congelaban, no creían en esas repulsivas verdades. El Noticiero Nacional de Televisión era la voz de la verdad, aunque no fuera cierta.
Después de 1959 la historia de Cuba ha sido una especie de historieta fragmentada, vulgarmente amañada, por un largo proceso adoctrinador y una constante manipulación mediática. Sus pedazos están dispersos, muchos perdidos. Su rearme será una tarea titánica, casi otra utopía. A partir de los años 60’, los cubanos en la isla han nacido bajo la imposición de una historia adulterada, es decir, han nacido y crecido sin historia. Hemos vivido sin país porque una nación sin historia no es una nación, sino un engendro de la ingeniería social, en este caso comunista.
Varias generaciones, la mía entre tantas, se han malformado dentro de la revolución. Adoctrinados, miopes, temerosos, mucho más apaleados por la desinformación y la censura que por la miseria, llegamos a creer que nuestra maltratada independencia nació el 1ro de enero de 1959, y no el 20 de mayo de 1902, cuando los mambises canjearon el machete por la Constitución y Tomás Estrada Palma juró como primer presidente cubano elegido por el pueblo. El diseño de la sublime estafa, comenzaba –y se mantiene como látigo incólume– en las escuelas, y se completaba con los discursos del Comandante en Jefe en la Televisión y los diarios y en todas partes donde se pudiera colgar una frase, un retrato, una consigna. Las revoluciones, sin consignas ni caudillos, se desploman. Esa es su primera represión, que viene acompañada, custodiada, por el terror de una celda o una ráfaga revolucionaria. Todo esto sigue ocurriendo en Cuba. Todo esto es Cuba.
Así que todos estaban feliz y tristemente condenados a repetir las lecciones de los libros de la historia (revolucionaria) de Cuba, que pasaban casi directamente de las batallas mambisas a los guerrilleros barbudos de la Sierra Maestra. La etapa republicana prácticamente no existía. Porque una Revolución ha de nacer de las cenizas de lo que incinera. Desde la Unión Soviética hasta Cuba, donde aún hierve la pócima revolucionaria, aunque el mundo no lo vea o se niegue a reconocerlo.
Según la historia que nos impartieron, es decir, según la leyenda castrista, cuando Fidel Castro entró victorioso en La Habana y expropió a las mezquinas empresas privadas, que, según sus discursos-diatribas, avasallaban a los trabajadores, fue que alcanzamos el carácter de República. Antes vivíamos en una seudo república, una vergüenza histórica que los revolucionarios teníamos que aborrecer, escupir, enterrar. ¿Para qué mencionar aquél capítulo bochornoso si nos habían regalado una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, donde, a pesar de la pobreza, viviríamos felices para siempre?
Asesinar la historia, condenar a un pueblo a vivir una mentira forzada, es también un crimen de lesa humanidad. Y la Revolución cubana lo sigue cometiendo a los ojos del mundo. Pero las revoluciones se hacen para que sus líderes ideológicos sean premiados con el poder totalitario. Bandoleros blanqueados, perfectos demagogos, todopoderosos aclamados como entes de una siempre nueva divinidad revolucionaria.
Fidel Castro, en su tribuna frente a las masas excitadas, alzó su diploma de representante absoluto del pueblo y les dijo a todos, en medio de un increíble jolgorio, lo que, a partir de ese momento y para siempre, tenían que pensar y hacer. La historia, reescrita desde el poder, no sólo había absuelto al nuevo caudillo, sino que además le otorgaba el poder de incinerar toda la historia anterior. Le asistía el derecho de fusilar o condenar a 30 años de cárcel a sus contrarios, mientras el gran público aplaudía enardecido. Fidel, el dios del fidelismo, era el elegido, el continuador de las ideas humanistas de otro revolucionario, José Martí, que de apóstol de la nación pasó a ser autor intelectual del sangriento y cobarde asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953.
La fábula y el marketing revolucionarios le han dado tantas estocadas a la verdad histórica, que ya no existe, o es casi un espejismo. Hemos malvivido en medio de una historia vulgarmente tergiversada y triste, manchada una y otra vez de sangre, separaciones, mitos, trampas, apariencias. Las invenciones y lagunas históricas, por más de medio siglo, parecieran infinitas. Desde la escuela primaria hasta la universidad nos dictaron que la Enmienda Platt fue un latigazo imperialista, una muestra incuestionable de que jamás podríamos confiar en Estados Unidos, ese engañoso enemigo que ambiciona conquistarnos, lo mismo con bombas nucleares que con Coca Cola, chicles o jamones. Por cierto, desde hace mucho tiempo una buena parte de los cubanos en la isla anhela ser “víctima” de esa conquista. Pero por desgracia siguen siendo víctimas del comunismo, o el socialismo real, como quiera llamarse a ese sistema mutante que es el socialismo, sobre todo el marxista.
No es una historia corta. Para garantizar la continuidad del panegírico revolucionario y su militancia, nos obligaron a repetir en los matutinos “Pioneros por el comunismo, seremos como el Che”. Nos mostraron la necesidad –aunque podría significar la muerte– del Internacionalismo Proletario, el Trabajo Voluntario y la defensa de la Revolución por encima del amor y la familia. Nos hicieron creer que la educación y la medicina cubanas eran las mejores del mundo, totalmente gratis, como en ningún otro país. Crearon dibujos animados para demostrarnos que el Imperio era una amenaza real y no un enemigo necesario para el sostén de la dictadura.
La causa de nuestras privaciones nunca sería la ineficacia del sistema, sino el “bloqueo” o el embargo económico de EE. UU. Nos contaron que en 1958 Cuba era una nación miserable, donde sólo los ricos podían ir a la escuela y atenderse en un hospital. Nos ocultaron que por entonces el país figuraba entre los primeros de América en varios indicadores socioeconómicos. Todo eso había que negarlo. De lo contrario, ¿cómo sustentar el mito revolucionario? Borrar la historia ayudaba extraordinariamente a mantener el control sobre la granja. La dictadura del proletariado –ese sofisma inescrupuloso– era la mayor democracia. ¿Para qué hablar de libertades y derechos? Invenciblemente hambrientos, éramos capaces de convertir todos los reveses en victorias.
¿Qué ha sido de Cuba? 57 años habían transcurrido desde el 20 de mayo de 1902 (fundación de la República) a enero de 1959, cuando Fidel Castro se adjudicó el poder en nombre del pueblo. Ha pasado más tiempo desde que los revolucionarios se apoderaron de la sociedad. La consumación de la revolución fue el tiro de gracia a la República. Cuba se convirtió así en un país sitiado desde dentro. Un estado totalitario. Una nación flotante, afligida, fragmentada, ausente.
Durante décadas, desde dentro y fuera de la isla, se ha intentado restablecer el orden democrático de diversas maneras. Pero atrapados en una Constitución antidemocrática, donde cualquier gesto de libertad puede ser fácilmente condenado (ser contrarrevolucionario es un grave delito), disentir se hace muy difícil y peligroso. De ahí el cansancio de las generaciones y el crecimiento desaforado de la diáspora. Los cubanos de este tiempo, de los tiempos revolucionarios, en su mayoría no intentan restablecer su República. Apenas sueñan con escapar, a como dé lugar. La República no existe. Destruir sus instituciones ha sido la gran jugada de los revolucionarios. Mientras tanto, la república espera. Mientras seguimos escapando. Huir. La fuga se convirtió en la bandera de nuestros sueños perdidos.
Por eso a mí también me llegó el exilio. Opción y proceso difíciles, muy complejos, dolorosos, aunque sin dudas una tabla de salvación para millones. Por un lado puede resultar una escapatoria y por otro una pérdida. Una victoria personal y una derrota nacional. Han pasado más de 60 años y la patria continúa aprisionada bajo una mezcla fortísima de manipulación, hambre, vulgaridad, terror y maniobras de delincuencia transnacional e ideológica.
Decir Cuba es también decir fracaso. Y decir exilio. Y decir ausencias, a pesar de todo. Los exiliados viven sin país. Cuando más, alcanzan a vivir, a sobrevivir tal vez, entre dos países. Sus raíces no están totalmente en la tierra: unas se afincan al nuevo país y hasta crean frutos, y otras quedan levitando, sintiendo como la isla le cuelga y hala. Al final –no sé si se trata de tragedia, tragicomedia, condición o destino– somos como árboles con raíces en el aire.
Desde 1959 el exilio ha sido tergiversado y aprovechado económicamente por la revolución, que se ha encargado de trastocar el éxodo por razones esencialmente políticas y dictatoriales en un rebaño de víctimas del síndrome de La Habana, que repiten el lema de ser “emigrantes económicos”, resultado de una prolongada estratagema del castrismo. La revolución en contra de la nación. Y entonces, ante esta y otras tóxicas realidades, cada vez se hace más importante la existencia de instituciones y proyectos con el mismo espíritu de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio (AHCE). Aunque no pocos de sus fragmentos falten y otros resistan sobre una cuerda floja, sin el registro del exilio sería imposible salvar la historia de Cuba.
En el principio siempre serán las historias. Al final siempre estarán las historias. La verdadera historia. Quizás sea cierto que nuestra misión más importante es dejar testimonio de lo que vamos siendo. Y contar nuestras historias es, sin duda, una de las maneras más legítimas que tenemos de salvar, para bien y para mal, eso que todos, o casi todos, seguimos empeñados en llamar Historia. Salvar la historia para salvar el país.